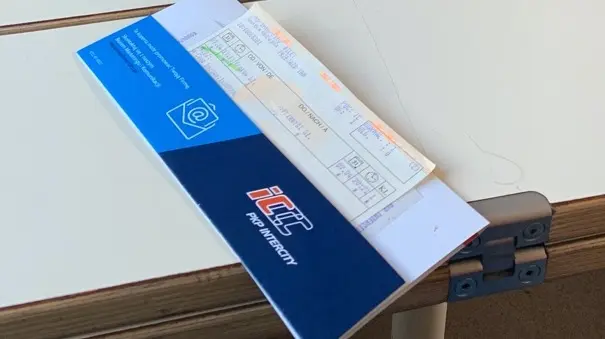Previa escala en Bolonia, Italia, aterrizo en Cracovia. El aeropuerto dista mucho de la imagen de sus iguales al otro lado de la frontera. Un bullicio de personas procedentes de Italia, Hungría y Rumanía nos agolpamos para poder salir a un tiempo que en absoluto requiere de la ropa térmica que yo me empeñé en traer.

Las cosas a este lado de la frontera parecen no haber cambiado en absoluto. Los polacos hacen su vida totalmente ajenos al drama que se vive apenas a 300 kilómetros de la puerta de sus casas. Son tres horas en tren. Pero tres horas significan ser o no un estado miembro de la Unión Europea y de la OTAN. Tres horas en tren que separan una ciudad vibrante como solo Cracovia lo es, de un país en guerra. Sin embargo, no puedo culpar a los polacos por su actitud, ¿Quién podría vivir en un constante estado de alerta y amenaza continuo? Solo aquellos que han vivido un conflicto en sus carnes. Los ucranianos evidentemente, pero también sirios, afganos, iraquíes o yemeníes. Que a veces olvidamos que los conflictos no suelen tener lugar en el continente europeo.
tres horas significan ser o no un estado miembro de la Unión Europea y de la OTAN

No quedan billetes para segunda clase y el polaco que trabaja en el mostrador me ofrece un asiento en primera. Es la única forma que tengo de llegar a mi destino, Przemyśl, así que lo compro mientras un amable grupo de “erasmus” turcos me asisten para que pueda entenderme. Una vez dentro, coincido con dos cooperantes norteamericanas y dos refugiadas ucranianas. Las cuatro se dirigen a la frontera con mi mismo propósito: ayudar en la medida que nos sea posible. Sin embargo, reparo en el hecho de que ellas tienen todo bastante organizado, mientras que yo saqué mis vuelos hace apenas cuatro días. Las veo hablar y discutir sobre lo que van a hacer cada día y me entero de que van a desplazarse hasta Medyka, donde se sitúa el puesto fronterizo entre los dos países. En realidad, son un grupo variopinto, las dos voluntarias aparentan tener 30 o 40 años mientras que una de las mujeres ucranianas debe rondar los 300 años. Los surcos que las arrugas marcan en su piel parecen haber sido testigo de muchas vueltas al sol, de más de una guerra. La última chica, una elegante joven que no debía de tener más de 25 años, estaba enfrascada en su teléfono móvil, un iPhone nosequé. Iba vestida como lo iría cualquier persona de su edad en Madrid, Londres o Milán; uno nunca diría que se aproximaba a su país y que este se encontraba en guerra.
Todos han perdido su hogar y todos necesitan ayuda para poder escapar de la guerra
Después de casi tres horas montado en aquel tren y de haber visto al sol ponerse llego a la estación de Przemyśl. Aún soy incapaz de pronunciar correctamente esa palabra. Primer choque de realidad. Nada más bajar de mi cómodo vagón de primera me encuentro con un andén lleno de niños sin zapatos jugando a escasos metros de las vías. Debe de hacer diez grados, pero los siento como si fueran menos diez. Cuando me acerco al edificio principal de la estación voy descubriendo puestos de distintas ONGs repartiendo comida, ropa, medicinas o folletos con información. Alguno de los cooperantes incluso me habla en una lengua que deduzco que es ucraniano y me ofrece una sopa en un cuenco de plástico negro. Consigo decirle que no y caigo en la cuenta de que mi aspecto no dista en absoluto del de la mayoría de las personas que hay en el edificio. Chicos jóvenes, madres, niños pequeños… todos podrían ser mis vecinos perfectamente. La mayoría lleva ropa y calzado que cualquiera de mis amigos se pondría un día de invierno en Granada y algunos llevan alguna marca que yo aún sueño con poder permitirme. Y sin embargo todos están aquí, compartiendo la misma comida y el mismo techo. Todos han perdido su hogar y todos necesitan ayuda para poder escapar de la guerra.

Entre el barullo de gente que hay a las nueve y media de la noche encuentro a la persona que buscaba. Michael es el encargado del hotel en el que me quedo durante los próximos diez días y se ofrece para recogerme personalmente de la estación de tren. Pone la decrépita furgoneta en marcha y me sorprende cuando saca un iqos y se lo comienza a fumar. Le pregunto si puedo acompañarlo y abro mi paquete nuevo. Ahí estamos, dos personas que han coincidido en el mismo lugar pero que no tenemos absolutamente nada en común. Los dos compartiendo aquel cigarro sin siquiera poder comunicarnos entre nosotros, pues el nivel de inglés de mi compañero de viaje se asemeja a mi nivel de polaco. Tras quince minutos de curvas y tras dejar la ciudad a nuestras espaldas llegamos a mi “hotel”, por poder llamarlo de alguna manera. Restauracja Murowanka es eso, un restauracja. Y detrás de la fachada del restaurante se puede adivinar lo que parecen ser habitaciones.
El bueno de Michael me invita a entrar en el restaurante y saca de debajo del mostrador que hay justo en la entrada un llavero enorme que bien podría pesar medio kilo. Después de conseguir desenroscar dos llaves y guardar el resto del manojo en su respectivo lugar, subimos unas escaleras que estaban escondidas al fondo del salón y llegamos a mi habitación. Aquello huele a comedor de colegio, pero si va a ser mi hogar durante los próximos diez días tengo que aprender a disfrutarlo para poder descansar. En realidad, cuando Michael abre la puerta me sorprendo por lo limpio que parece estar todo. Una cama de matrimonio con una colcha de un gusto cuestionable; una televisión sobre el escritorio sin ningún enchufe remotamente cerca como para poder conectarla; un suelo de moqueta que seguro que ha visto días mejores; y un cuarto de baño que, sorprendentemente, es la parte más interesante de mi refugio. Mientras que la habitación parece tener 100 años y haber visto pasar a cientos de huéspedes el aseo es moderno, limpio y tiene cierto estilo. Tengo todo aquello que necesito para sobrevivir, no necesito nada más.
Cuando reviso todo y me dispongo a agradecer a Michael su amabilidad por haberme recogido de la estación a aquella hora este me sorprende con un abrazo. Sus cortos brazos me envuelven por un segundo y después me aparta repentinamente. Me dice gracias por venir a ayudar en inglés y se da la vuelta sin esperar mi respuesta. Lo veo alejarse con una lágrima a punto de derramarse y cierro la puerta de mi habitación mientras siento que tengo el corazón en un puño.